| |
| |
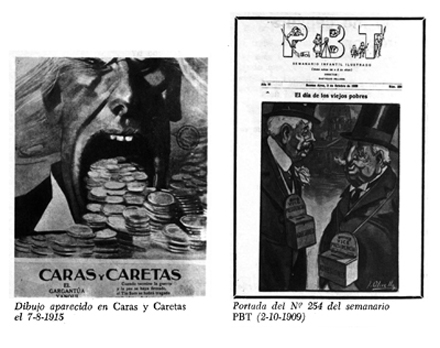 |
| |
| |
Las revistas en la historia (social)
de Jorge B. Rivera |
| |
| |
| ¿Cuáles son los motivos para volver a Rivera? Sin duda, uno de ellos, es que trabajé en la Cátedra de Jorge Rivera por largos años y esa experiencia fue un reto; provengo de una disciplina, la historia, en la cual, en su versión universitaria, las preguntas sobre la cultura no pueden consolidarse en una materia que se integre a la currícula, aunque es cierto que la investigación sobre temas culturales está siendo cada vez más frecuente y cada vez más estudiantes piensan que abordar estos problemas fortalecerá su formación de grado. |
| |
| Creo entonces que ése es un buen inicio para volver a Rivera, y para pensar en dos dimensiones, centrales a mis intereses. La primera responde a una pregunta muy amplia, movilizada por una curiosidad de formación, y se refiere a repasar: ¿qué historia hacía Rivera? El segundo motivo es mi interés en las revistas populares y culturales: Jorge Rivera abordó estos temas como objeto de estudio y también como fuentes indispensables para sus trabajos. |
| |
| Podemos afirmar que Jorge Rivera realizó un aporte muy importante para el estudio de la historia de los medios de comunicación en la Argentina. Sin duda colocó a los medios de comunicación en un proceso socio cultural con dimensiones políticas y económicas. Los temas que Rivera y otros tomaron en momentos iniciales de la Historia de los Medios, han quedado plasmados en textos, entrevistas o relatos del “boca a boca” que dan cuenta de la etapa en que Gino Germani, sus preguntas y sus seguidores hicieron pie en la carrera de Sociología dejando afuera a los medios de comunicación y a los públicos masivos como problema social. Pero no es en esa disputa institucional con claras aristas políticas donde quiero detenerme, sino preguntarme sobre la historia que escribió. |
| |
| Seguramente la escritura de Jorge Rivera además de constituir una declaración de principios sobre algo no hecho y que consideraba indispensable, estuvo permeada por la sensibilidad de su época, por su historia personal en un sentido amplio, por su inagotable curiosidad, por sus lecturas y por su sociabilidad. Él, como otros, fue alguien que arribó al mundo de la intervención pública con un bagaje de otra época y con una manera de calibrar y dimensionar las múltiples formas en que la cultura se tramaba con la vida social. Rivera denunciaba la falta de institucionalización de una sociología que se ocupara de la importancia de los medios de comunicación pero a su vez transparentaba una suerte de insurrección profesional una fuerte vocación de transitar por los bordes. Las reglas de la profesión, venían de su manera de entenderse y pensarse como intelectual – periodista. |
| |
| A pesar de las enormes distancias políticas e ideológicas que mantuvieron, el trabajo histórico de Jorge Rivera está imantado por las lecturas que realizó de la obra de José Luis Romero. Rivera acompañó las lecturas de Romero en relación a la sociedad burguesa, las elites y se preguntó, como él, en las formas en que la cultura se tramaba con la ciudad moderna, con la sociedad y con la política, prestándole especial atención a los márgenes populares de esa cultura. Por eso Jorge B. Rivera hizo una historia social de los medios de comunicación iluminando a los sectores sociales populares y a sus producciones y consumos que se mantenían opacados en la narración histórica de la época. |
| |
| El segundo tema retoma un área de interés específico en la producción de Jorge Rivera: las revistas populares y culturales. |
| |
Para Rivera las revistas ocuparon un lugar indispensable en el andamiaje formal de sus preguntas y las insertó en el entramado de El escritor y la Industria cultural, La forja del escritor profesional e Historia del Humor gráfico Argentino, entre otras obras donde la aspiración está en encontrar las claves para explicar las dimensiones de ese proceso histórico, capturar la totalidad. Por eso me gusta pensar que Rivera trazó un mapa, una hoja de ruta.
|
| |
| |
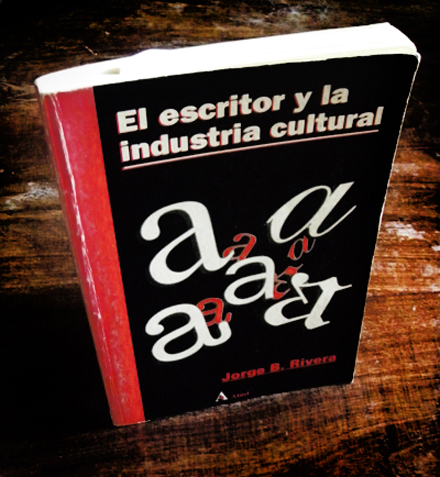 |
| |
| |
| En el marco de esos trabajos se acercó a Caras y Caretas, de manera abreviada, pero si desplegamos sus preocupaciones y sus preguntas y sistematizamos su mirada y sus lecturas no hacemos más que encontrar un acercamiento original en la manera de leer las revistas dentro de la cultura de la época. Pensó a los escritores destacados y desconocidos en un medio periodístico, aportando densidad al campo y ensayando desde allí formas novedosas y breves de literatura; pensó la contribución de la revista para la profesionalización del escritor, esbozó la importancia de la imagen para reforzar las secciones y las publicidades como una manera de aumentar los anunciantes, la comparó con los magazines europeos, y la insertó en una tradición dentro del mundo de revistas nacionales. |
| |
| Notó las novedades que incorporó la revista en el campo de la edición y pensó la modernización técnica con tanto interés como la modernización de las ideas. Se acercó a la Compañía General de Billetes, empresa que editaba Caras y Caretas. Su sintética pero perspicaz mirada nos permite preguntarnos sobre modelos de comercialización y organización del trabajo en los talleres gráficos para sortear la conflictividad obrera en los primeros años del siglo XX. |
| |
| Le llamaron la atención las tapas, los dibujantes y las tempranas historietas. No dejó de pensar en la redacción como otro lugar que contribuyó a crear identidad en los periodistas, en los dibujantes y en los fotógrafos. |
| |
| Rivera leyó las crónicas periodísticas de Fray Mocho tituladas “instantáneas” como síntoma de la naciente cultura visual que colocaba a “la metáfora fotográfica” como signo de “modernidad” finisecular, impregnaba en cierta forma el lenguaje y la percepción de las cosas, a partir de ese nuevo y complejo aprendizaje antropológico que habían desencadenado los medios visuales desde la aparición del daguerrotipo en la década de 1830” (Rivera; 1997). Las imágenes se habían metido en el mundo del periodismo y las imágenes en movimiento en una sociedad sensibilizada para recibirlas. Rivera nos anticipó que las revistas ilustradas como Caras y Caretas y las primeras imágenes en movimiento reproducidas en los rudimentarios dispositivos como el kinetoscopio y el cinematógrafo iniciaron el aprendizaje audiovisual de la sociedad. En Caras y Caretas las modernas cabezas de Pellicer y Fray Mocho, tempranos consumidores de estas imágenes, transfieren a la prensa y al periodismo el ritmo de la imaginación popular. |
| |
| Sin duda se preguntó sobre los lectores y sobre sus posibilidades de leer, no hay demasiadas huellas en sus escritos sobre este problema: sólo habla de “adecuación a los gustos”, “preferencias del lector” “satisfacción de un público menos especializado” pero ellas no hacen más que permitirnos inferir que había en la construcción de público una preocupación que más tarde desarrollaron otros historiadores de la cultura. No obstante ello, cuando releo a Rivera, recuerdo su curiosidad y su particular percepción cultural, su sensibilidad para mirar y su apuro por dar cuenta de aquellas cosas que los otros no miraban. Me hubiera gustado que fuera mas allá, más a fondo pero pareciera que sus preguntas eran muchas y el tiempo que tenía era menor en relación a sus ganas de demostrar esas hipótesis que irán construyendo un corpus historiográfico sobre los medios de comunicación en la Argentina. Diría que el trabajo iniciado por Rivera en torno a esta publicación se completó con la aparición de importantes investigaciones como la de Eduardo Romano y más recientemente con la tesis de Geraldine Roger y los trabajos vinculados a la imagen en la revista de Sandra Szir. |
| |
| Se ocupó también, en sus investigaciones iniciales, de las revistas culturales pero en el libro El Periodismo cultural (1995),Rivera despliega otra faceta de producción, a las lecturas presentes en la construcción de sus hipótesis incorporó su propia experiencia como periodista. El ejercicio del periodismo tomó para Rivera un peso importante a la hora de ampliar sus primeras miradas sobre las publicaciones y plasmó estas preocupaciones en las apreciaciones subjetivas incluidas en este libro. |
| |
| |
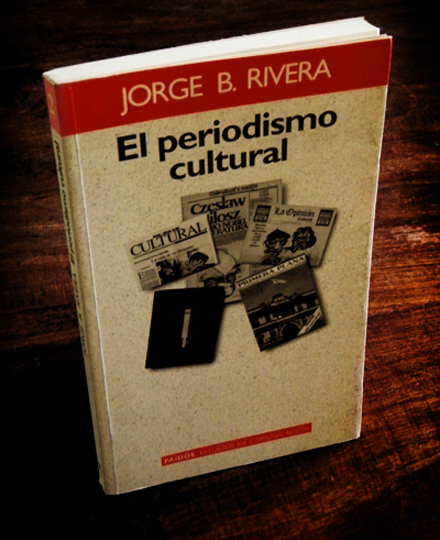 |
| |
| |
| Estudiar las revistas de pequeño formato implicó acercarse a artefactos complejos que requerían de una metodología de trabajo variada y creativa. Dicho en otros términos Jorge Rivera no se desentendió del carácter de “laboratorio de ideas” que tuvieron y tienen las revistas culturales y no sólo prestó atención a la forma elegida para insertarse en la circulación de estos bienes simbólicos sino que también pensó que cada publicación transmitió una configuración de ideas determinadas para ser consumidas por un público cuyo gusto respondían a instancias básicamente epocales. |
| |
| Aunque buscó en las tradiciones más reconocidas de Europa y América, colocó al periodismo cultural en una zona donde convive tanto con la difusión de la producción artística, literaria o filosófica que ha quedado fuera del mercado cultural como con aquella reproductiva o de divulgación que filian a estas publicaciones con la industria cultural. |
| |
| Otra cuestión interesante es otra vez la voluntad totalizadora, dar cuenta de aquellas publicaciones que circulaban entre fines del siglo XIX y la década del 70 del siglo XX y que Rivera consideraba emblemáticas por la función que cumplieron dentro del campo donde incluyó a las revistas de pequeño formato, a los suplementos culturales, las secciones culturales de los semanarios y a las revistas underground. Aunque en muchos aspectos el libro es un catálogo ampliado de las revistas culturales más emblemáticas y un recorrido por los géneros más transitados del periodismo cultural, lo más vivificante es su insistencia en pensar a estas publicaciones como espacios complejos y como artefactos que aún no han dado a la historiografía todo lo que tienen para dar. |
| |
| Para Jorge B. Rivera las revistas eran canteras todavía inexploradas y aunque la investigación de los últimos años ha ido transitando publicaciones y contado historias hay mucho trabajo por hacer si pensamos en la gran cantidad de revistas que circularon tanto entre el publico masivo como por los públicos más fragmentados y con intereses políticos y culturales variados. Quedan muchas publicaciones para desempolvar en los estantes de las bibliotecas. |
| |
| |
| |